Los serenos de la discoteca
<p>Durante más de 40 años a metros del arroyo Ludueña, funcionó Rojo al 7000 y luego Quinto Pirata. Hace un mes se desmanteló la estructura.</p>
El tacómetro gigante marcaba las vueltas que, junto con la aguja roja, daban nombre al boliche: Rojo 7000. Había inaugurado a finales de la década del `60, y atraía con su temática de motores: las luces eran bujías, había cigueñales, carburadores, y hasta los ceniceros eran de auto. En el medio de la pista, como decoración, la frutilla del postre: un Renault Torino rojo como centro de la escena. Todos los fines de semana, alrededor de 500 jóvenes, de zapatos y muy bien vestidos, elegían el boliche que estaba sobre la Ruta 9, muy cerca del Arroyo Ludueña, para divertirse por la noche. Todos tienen un recuerdo en Rojo 7000 o en el Quinto Pirata.
Hace menos de un mes, las topadoras arrasaron con lo que quedaba del lugar donde durante más de tres décadas funcionaron Rojo 7000, el Quinto Pirata, Reencontré, Nivel Uno y finalmente Base. El boliche ubicado en Ruta 9 y casi el Arroyo Ludueña, del lado de Funes, había sido desmantelado hace algunos meses pero las topadoras terminaron el trabajo y ya están removiendo tierra, preparando el suelo para un nuevo proyecto. Las máquinas arrasaron con lo físico, pero quedaron los recuerdos, imborrables e invencibles, y a ellos hay que apelar cuando se quiere reconstruir la historia.
Alberto García llegó a principios de los 80 a Rojo 7000 junto a su cuñado y con una misión: desarmar la decoración de la discoteca y armar la del Quinto Pirata. Cuando los dueños del lugar le ofrecieron quedarse a vivir allí, en una pequeña casa pegada al boliche, y ser el sereno, cuidador y encargado del lugar, no lo dudó. Se mudó con su mujer Delia y sus hijos Alfredo, Mauricio, Eduardo, Juliana y Roxana. Así empezó a trabajar en la discoteca, a ser testigo privilegiado de sus noches y conocer la desnudez que le revelaban los rayos del sol cuando el día asomaba por los amplios ventanales.
De noche, un camino desde la calle guiaba hacia el característico barril acostado donde se dibujaba el tacómetro o la cara del pirata. Había que ingresar allí dentro para poder acceder al boliche, como si fuese un túnel que desembocaba en una salón de mesas y sillas, una especie de bar. Escaleras abajo, una pista de baile repleta de espejos que funcionaba también como escenario. Escaleras arriba, los privados, para lo que querían aprovechar el tiempo.
De día, el boliche se transformaba en… la sala de juegos de un grupo de hermanos. “Nos tomábamos las gaseosas de la barra”, recuerda Eduardo. “Cuando hacían fiestas de 15 o de egresados, llegaba el catering a la mañana a levantar todo y nosotros nos apùrábamos a comernos los sandwichitos, las empanadas que habían quedado”, aporta su hermano, Mauricio. Mientras, Alberto barría, lavaba las copas y ordenaba el lugar para que quede listo en vistas a la siguiente noche.
Una puerta de la casa de los García daba a la cabina del DJ. “Tenía una pared llena de vinilos con todos los discos, y las bandejas donde pasaban música”, recuerdan en la familia. Una vez se quisieron sacar una foto allí dentro, y eligieron tener en la mano el disco de pasta de la banda que más sonaba en ese momento: Erasure. Sin embargo, lo mejor era cuando había música en vivo. “Vino Soda Stereo, Tormenta, Vilma Palma”, recuerda Alberto. Sus hijos correteaban mientras los músicos armaban los instrumentos y, más de una vez, jugueteaban con la batería y los palillos. El boliche era su lugar, su mundo, su casa.
Pero no todo era diversión. Las noches de fin de semana, la música retumbaba en la cocina de la familia y la casa era un constante ir y venir de gente, ya que era el único ingreso al lugar por fuera del principal. ¿Dormir? Pocos podían. Pero sin dudas lo peor fue la tarde que se encontraron un más de un metro de agua en todo el edificio, incluida su casa. Fue a mediados de 1988. Tanto la discoteca como la casa sufrieron pérdidas. Alberto, Delia y sus hijos se refugiaron en la parte más alta, en los privados, y solo el mayor Alfredo junto a su tío podían salir en un bote improvisado a buscar la ayuda que les traían a la Ruta 9.
A mediados de 1995 la familia se mudó cerca, a Villa Golf. Alberto trabajó un poco tiempo más hasta que el Quinto Pirata cerró, y se dedicó a su oficio de contratista. El lugar siguió siendo utilizado para diferentes boliches, pero ya había pasado su esplendor. Reencontré, Nivel Uno y Base funcionaron sucesivamente hasta 2006, pero ninguno logró las gloriosas noches de más de 500 asistentes con las bandas del momento tocando. Poco a poco, fue muriendo. Uno de sus últimos dueños intentó, durante el 2011, reabrirlo. Encabezó campañas en las redes sociales, pero se topó con los vecinos que ya no querían movimientos nocturnos allí y con que el Concejo municipal suspendió la habilitación de boliches en toda la ciudad. Así, firmaron la partida de defunción del intento de reapertura
Años después, en la casa de los García casi no hay ruido. No hay música, no hay televisor prendido. A Delia no le gusta, prefiere el silencio después de haber vivido con música toda su vida. Solo se escuchan las voces de los chicos jugando afuera y de los grandes, recordando aquellos viejos buenos tiempos. “Boliches como el Quinto o como el Rojo no hubo más”, dice Alberto, con una sonrisa, y tose, tose mucho. “Es por trabajar tantos años entre el humo del cigarrillo”, explica. Cuando vivían en la discoteca, cada miembro de la familia había plantado un árbol distinto en el patio. Eran suyos, llevaban sus nombres. Mauricio fue hace poco, cuando las topadoras ya habían pasado. Vio que sus árboles también habían sido víctimas. Dice que eso fue lo que más triste lo puso.
ÚLTIMAS NOTICIAS



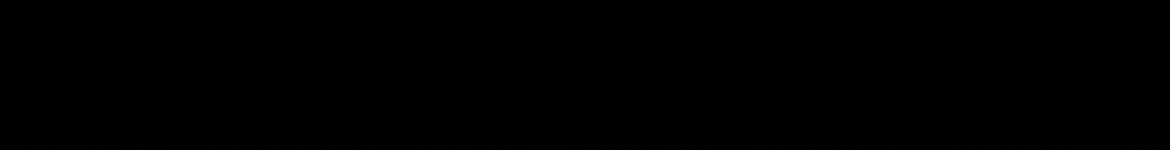
.gif)
