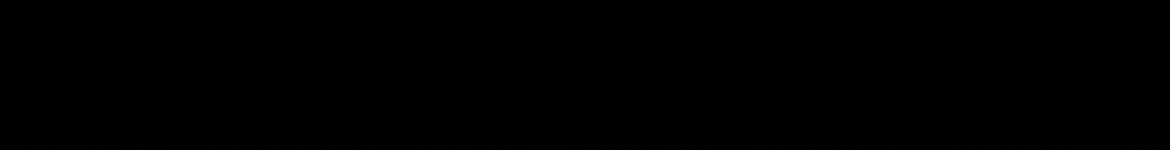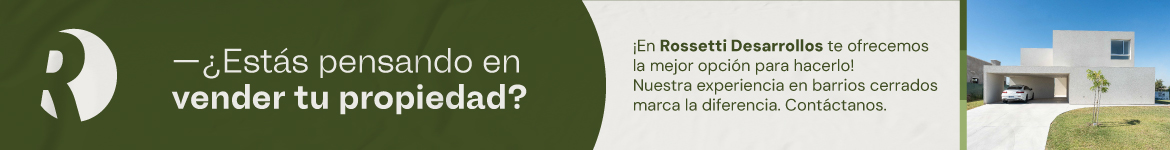El doctor del pueblo
Abel Faust fue el médico de ese Funes de antaño, del viejo pueblo. Pero no solo eso, era psicólogo, consejero y muy amigo de sus amigos. InfoFunes recupera la historia del primer hombre que cuidó y curó a los funenses.
Harto dicho es eso de que Funes era un pueblo que tuvo un crecimiento casi relámpago en los últimos quince años. Y si bien muchas cosas de la vida de pueblo se perdieron en ese crecimiento, la historia es imborrable. Abel Enrique Faust fue el doctor de ese Funes de antaño. Sí, hubo un Funes de antaño, muy distinto al actual por cierto. De ese Funes todavía pueblo, Faust era el médico que era mucho más que un médico.
El Dr. Faust, como lo conoció todo el pueblo, o Quique, como le decía su mamá, era oriundo de San Francisco, de la provincia de Córdoba. Vivió una infancia sin lujos pero sin necesidades, despuntando su vicio por el fútbol como puntero de Sportivo Belgrano, equipo de camiseta verde, hoy en el torneo Federal A. Terminó sus estudios en el Nacional de San Francisco y se encontró en una dicotomía: quedarse en la ciudad, o perseguir su pasión que recién le asomaba: la medicina. Un llamado de su madre a sus tíos rosarinos fue suficiente para que Quique llegara a Rosario, sea el hijo del corazón de esa pareja sin hijos y se transformara en pocos años en el doctor Faust.
Esa experiencia rosarina lo transformó a Faust en, como recuerda hoy uno de sus hijos graciosamente, un petitero. De aquel gringuito de San Francisco, su tío Amador Barral hizo un hombre amante de la buena comida, de la música, del cine, de la caza, del casín, del mar, de las rasuradas en barberías y de los trajes y zapatos a medida. “¿De dónde podrían gustarle los camarones? ¡Si en San Francisco no hay ni río!”, ríe Flavio, uno de sus hijos. ¿Los otros? Lalo y Abel, ambos médicos.
Luego de recibirse, Faust escaló hasta llegar a la jefatura de patología del Hospital Centenario de Rosario. Allí fue que recibió, y tomó, un reemplazo por un mes en Funes. El médico reemplazado nunca volvió, el reemplazo se extendió. Eran épocas de cazas de brujas peronistas impulsadas desde la Revolución Libertadora del 55, y Faust, radical de toda la vida, fue confundido con un seguidor del entonces exiliado General Juan Perón. Lo despojaron de su cargo en el Centenario, y allí quedó Quique: con un consultorio y un colchón prestado en Funes.
Eran momentos de empezar de nuevo, y eso hizo Abel Enrique. Se ocupó de velar por la salud de un pueblo, mientras hacía amigos. Llevaba su auto de Renz, el mecánico. “Lindo auto, doctor”, le decía el hombre. “Te lo cambio por tu hermana”, contestaba Faust, picaresco. Renz nunca arregló. Una lástima, porque su hermana Hilda, lo iba a acompañar a Faust por el resto de su vida.
El doctor comenzaba su día temprano. Se subía al Chevy e iba a ver a sus pacientes internados en Rosario. Volvía y hacía una recorrida por los enfermos que procuraban recuperarse, en sus casas. Ahí siempre aprovechaba el afecto que le tenían para quedarse a comer, o al menos para ponchar el pan en lo que se estaba cocinado. En el auto lo esperaba Margarito, su perro. Luego de eso, atendía en el dispensario municipal Houssay, (el de Sarmiento y Angelomé) del cual también era director. Dormía religiosamente la siesta, del cual lo despertaban sus hijos con un café, y recibía paciente en el consultorio de su casa de calle Santa Fe, con jazz orquestal de fondo. Consultorio moderno, equipado con la última tecnología, que Faust conocía en las revistas extranjeras de medicina que se devoraba mes a mes. Verdaderamente, el arte de curar era su pasión.
Aunque no era solamente un médico. Era el psicólogo, el consultor, el amigo, el profesor de la escuela Nazaret que daba clases apoyado en el escritorio fumando un cigarrillo y luego se encargaba de organizar los eventos para ayudar a la escuela. Ese papel casi de padre que hacía en cada casa no lo abandonó nunca, ni siquiera cuando tomó el cargo, ad honorem, de director del hospital de niños Víctor J Vilela. También era el médico de la policía que frenaba los apremios que sufrían aquellos que caían presos, o el que sacaba a los chicos funenses que habían caído en la pueblada contra el pavimento, o quién intentó mover cielo y tierra para encontrar a Ánemi Gurmendi, desaparecida en la última dictadura, para devolverla a su padre, amigo del doctor. Las amenazas no lo dejaron, pero lo intentó porque esa era otra de sus cualidades: era muy amigo de sus amigos.
El doctor dejaba de ser doctor para ser un padre desvivido y un marido amoroso. “¡Muevan esas mandibulitas!”, les decía a sus hijos cuando estos comían el desayuno que él les había preparado. Luego, los partidos de ping pong en los ratos libres, con la chaquetilla desabrochada, donde muchas veces volaba una paleta luego de un pifie, o los marzos en el sur de su Mar del Plata querida, casi a medio camino de Miramar, en playas deshabitadas, hacían de Abel Enrique un padre más que presente para Abel, Lalo y Flavio. El doctor falleció en abril de 1978, el 5, el día del cumpleaños de 16 de Flavio. No pudo ver al jugador que lo había hecho comprarse un abono en Rosario Central -el jugador que más admiró- ser campeón y goleador de un mundial: Mario Alberto Kempes.
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ÚLTIMAS NOTICIAS